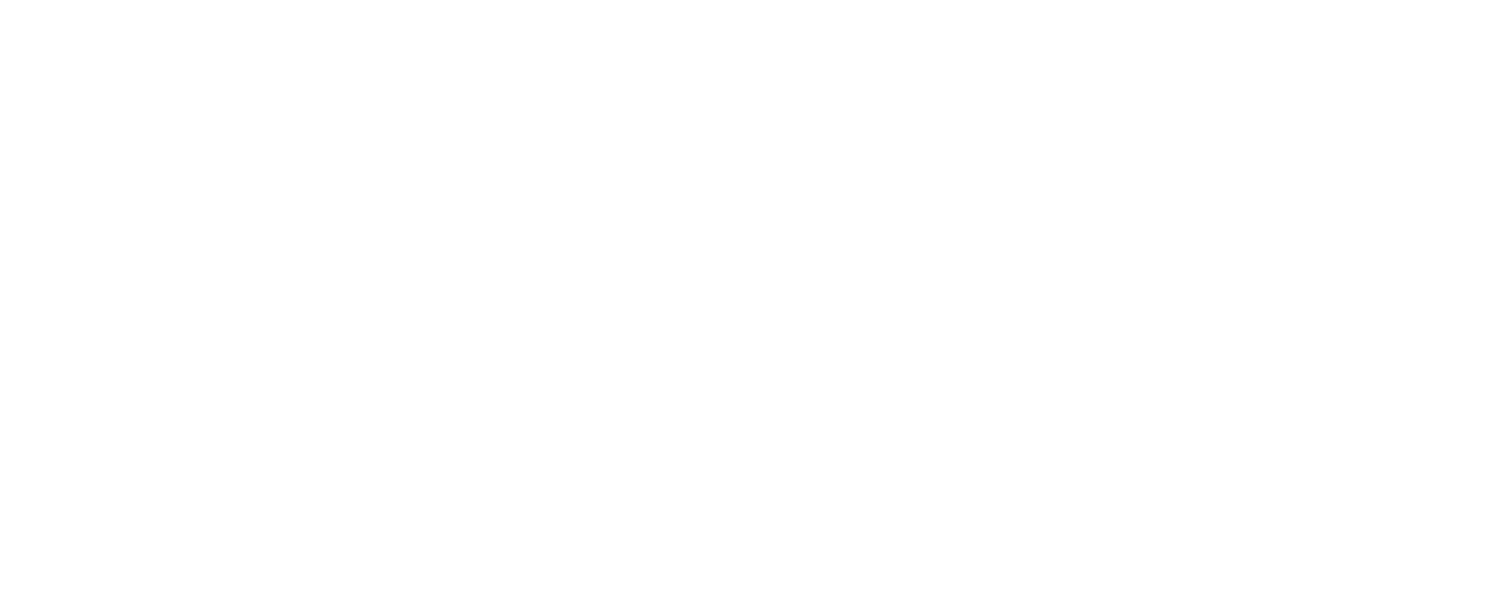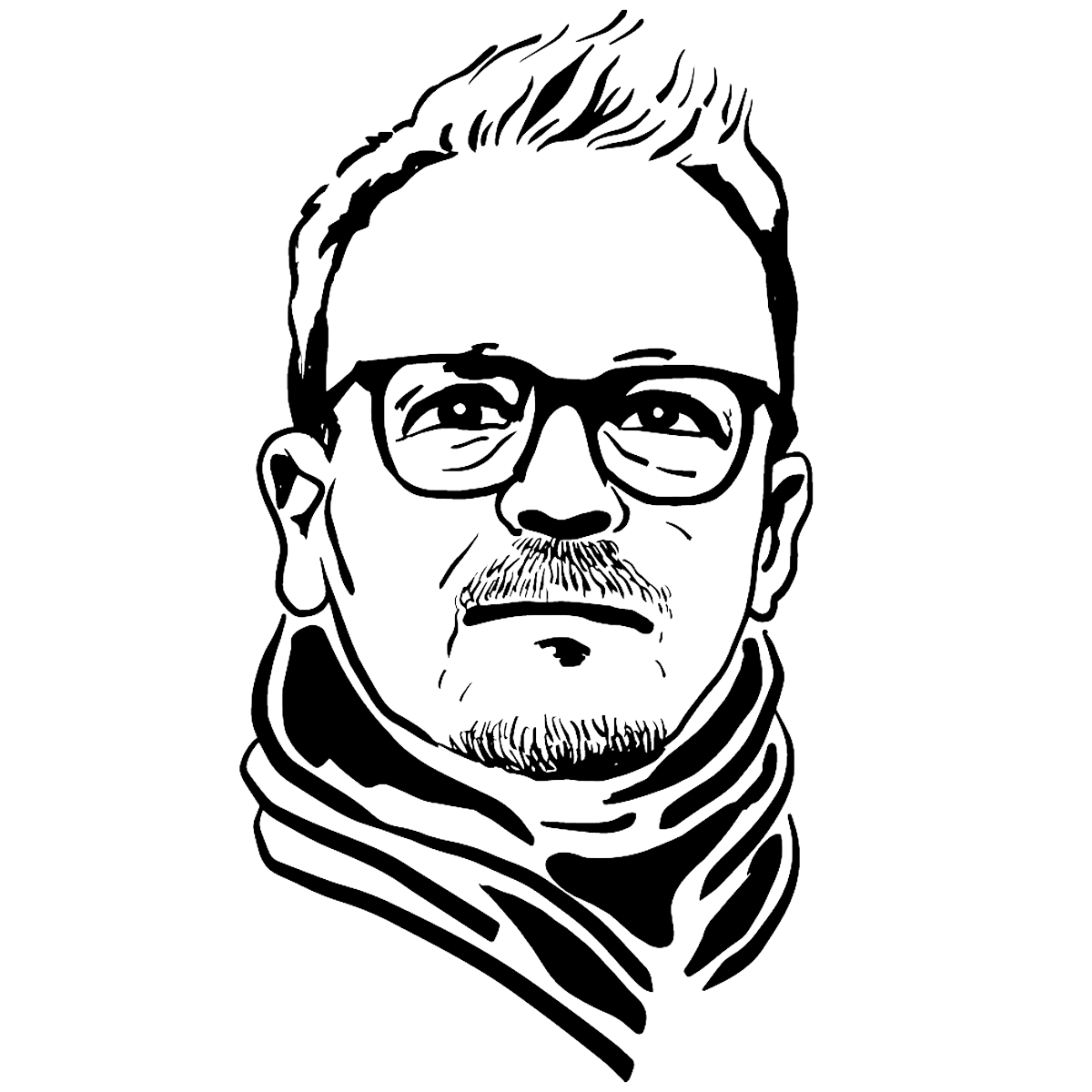
Óscar Martos
Tenor
Y TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?
E
n mi caso, no aceptaba que alguno de mis amiguitos, en ninguna circunstancia, osara quitarme el nombre del que por aquel entonces era uno de mis futbolistas preferidos: el delantero alemán Kalle Rummenigge.
Mi vecino Peppe, hijo de Francesco y la señora Antonella, era, evidentemente, el italiano Paolo Rossi. A veces lo perseguíamos para intentar hacerle fotos instantáneas con la Polaroid, que estaba muy de moda en aquel momento. La cámara pertenecía a nuestro amigo Enrique, el único que de verdad podía permitirse el lujo de tener una de esas. Normalmente, nos la íbamos turnando entre nosotros y así, al menos, era posible completar los álbumes de cromos, puesto que a todos nos faltaba la estampa del Bambino de Oro.
Transcurría el inicio de la década de los ochenta y la Copa Mundial de España 1982 era el gran foco de atención para los niños y los jóvenes del barrio de Patarata II, ubicado en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. En mi grupo de amigos, nos identificábamos mediante números que recortábamos con los retazos de telas que le sobraban a mi abuela Carmen, la costurera del barrio. Ella nos ayudaba a coserlos a la espalda de nuestras camisetas y con un rotulador escribíamos los nombres de los jugadores a los que encarnaríamos.

Dentro de las limitaciones que pudiéramos tener en una comunidad de bajos recursos, con muchos problemas y situaciones que resolver, siempre nos uníamos para salir hacia adelante. Cada uno ponía a disposición del colectivo aquello que estuviera a su alcance. En el fondo, bastaba con el simple hecho de asistir los sábados por la mañana a los partidos. Con una silla o una banqueta, los vecinos se acercaban a la acera para vernos jugar; si bien unos preparaban limonada fresca y otros llevaban bolsas de mandarinas, todos ellos aportaban lo más importante: la emoción, los aplausos y el ánimo de nuestra pequeña comunidad, que se encargaba de guiarnos y brindarnos su apoyo incondicional.