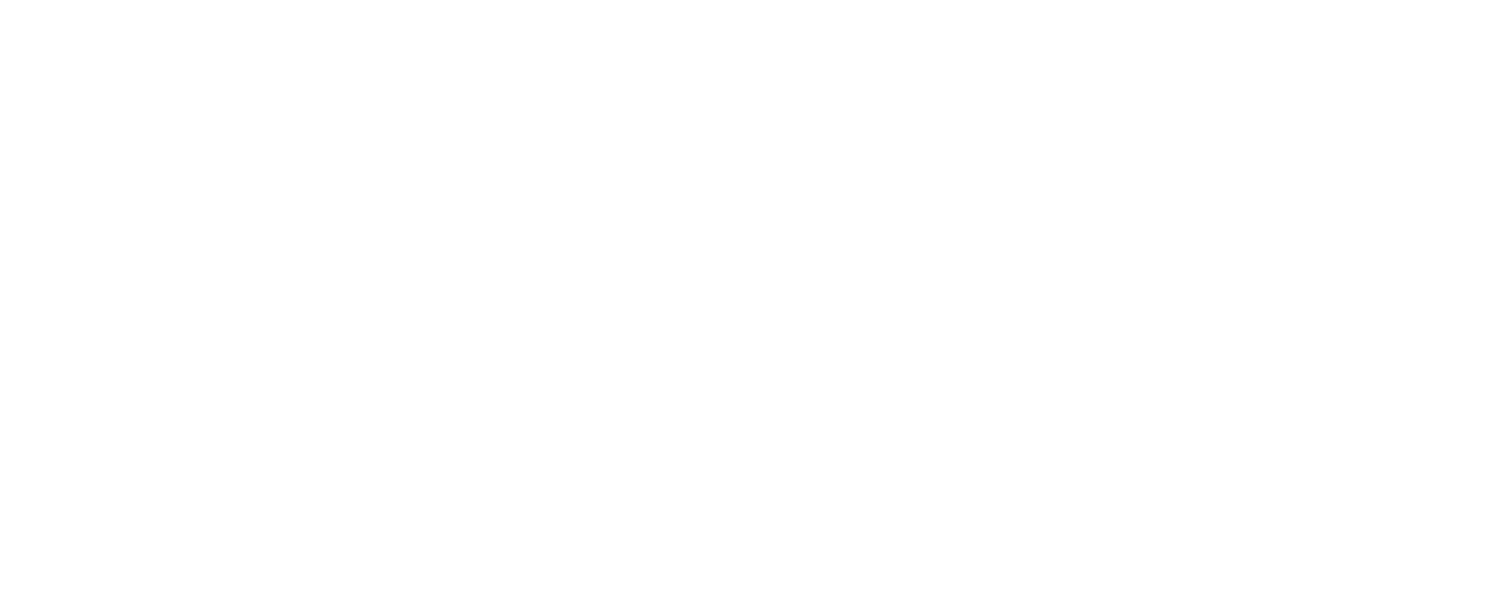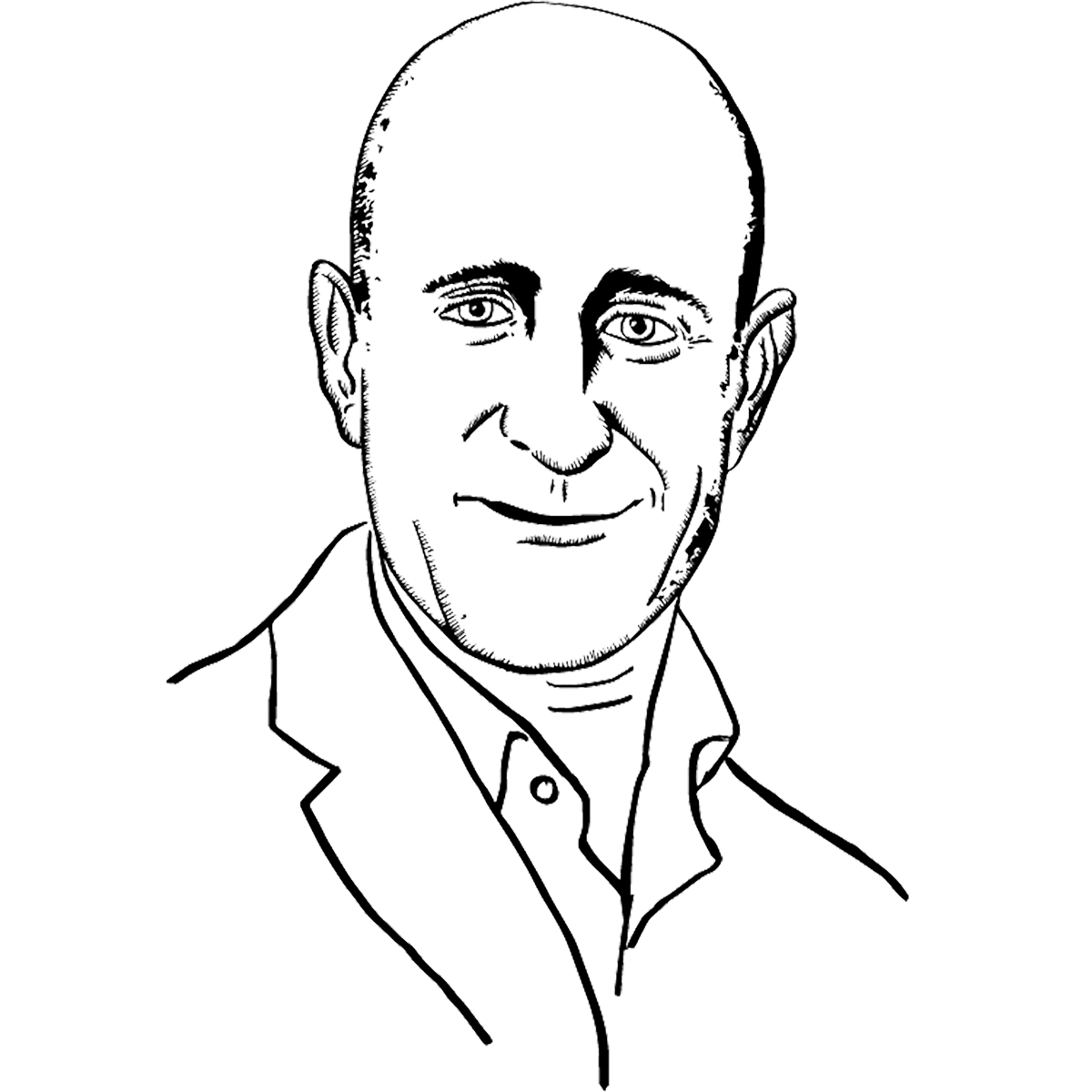
Alberto Lati
Periodista y escritor
DE BALONES, MILAGROS Y ESPERANZA
N
ada de limitarse a un sepelio sacralizado con rezos. Cuenta la Ilíada que Aquiles honró a su amigo Patroclo, muerto en batalla, organizándole competencias deportivas en plena Troya.
¿Por qué desgastarse con la práctica de deportes cuando la guerra escalaba tanto en fiereza como para ser la más salvaje que varias generaciones hubiesen presenciado? ¿Cómo pudo haber deporte hasta en esos campos troyanos regados de vísceras? Intentemos dos respuestas. La primera, por la carga ceremonial y mística que persiste en los actuales estadios, mito y rito mezclados en goles y cantos que brotan de las gradas. La segunda, porque cuando peor se está, mayor es la necesidad de atestiguar esa sublimación de las posibilidades del hombre: en su velocidad y resistencia, en su fortaleza y entereza, en su esfuerzo y sacrificio, se esconden los símbolos idóneos del muy humano don de la supervivencia —de hecho, los Olímpicos aludían en su denominación original, Olimpiakí Agónes, a la agonía: al estar al límite del colapso y subsistir—. Supervivencia, que es esperanza, que es unión, que es cohesión, que es reserva de fe.

Ya podemos mirar hacia la Sudáfrica recién extirpada del apartheid que recibió el Mundial de rugby de 1995. Tratándose de una disciplina practicada por blancos, el nuevo presidente, Nelson Mandela, comprendió los alcances que esa competición podía tener. Acaso la guerra civil más augurada, esa en la que los negros sudafricanos cobrarían venganza por el infinito historial de represión y segregación, no se consumó gracias a las anotaciones de los apodados Springboks y al uso que les dio el patriarca Madiba. Lo anterior pese a que el único seleccionado con sangre negra, Chester Williams, me explicaría tiempo después que al interior del plantel sufrió discriminación e insultos racistas.
Ya podemos mirar hacia la coronación en la Copa Asia 2007 de la selección de un Irak lacerado en su problemática étnica, religiosa y política. Su entrenador, el entrañable Jorvan Vieira, me relataba que «la ley era inflexible. En la concentración no se hablaba de política, no se hablaba de guerra, no se hablaba de religión ahí dentro». A eso agregó la obligación de que los futbolistas compartieran horarios de comida y habitaciones sin importar si eran sunitas, chiitas, kurdos o cristianos: «Todos juntos, a la misma hora a la mesa. En esas comidas, por primera vez todo el grupo junto, se generó el sentido de familia. Ahí los hice entender en lo que coincidían: todos querían lo mismo, traer una sonrisa a los labios de los iraquíes, a los ojos cansados de llorar, eso lo querían todos. Les demostré que querían lo mismo».
Ya podemos mirar hacia la guerra civil de Costa de Marfil, solo terminada cuando su selección calificó al Mundial 2006 y el irrepetible Didier Drogba tomó el micrófono en el vestuario para enaltecer al fútbol a grados insospechados: «Nos hemos prometido que el festejo unirá a nuestro pueblo. Hoy les rogamos de rodillas. ¡Perdonen! ¡Perdonen! ¡Perdonen! Somos un solo país en África, tenemos tantas riquezas, no podemos caer en guerras así. Por favor, bajen sus armas».
Ya podemos asumir que, cuando más agudo torna el dolor y más angustioso se vislumbra el futuro inmediato, pocos analgésicos resultan más eficaces, pocos santos más milagreros, pocas terapias de sanación más infalibles, que el deporte. Por eso, entre tanta incertidumbre, el 2021 que esperábamos de pospandemia y acabaría siendo de interpandemia, no pudo ser más que con Olímpicos, Eurocopa, Copa América, Copa Oro y eliminatorias. Algunos con las gradas vacías, otros con las restricciones de traslado, algún caso de bochorno con autoridades sanitarias suspendiendo un partido… aunque con el balón renuente a frenar.